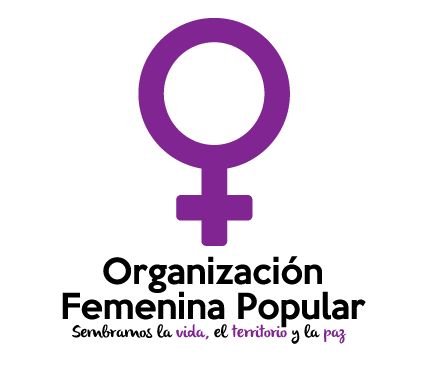Dormí tres horas. En la madrugada el calor fue insoportable, la mente me acribillaba con la duda y mis manos palpitaban urgidas. El esqueleto tuyo de cuello deshilachado y mi frente estaban empapados de sudor. Me desnudé y destendí la cama. Metí el brazo en el agua y lo perseguí. Escapaba fugaz entre mis dedos y el agua salpicaba en el suelo, por las olas que dejaba mi fuerza. Así me encanta, que se haga el difícil, te imité. Por fin lo agarré. Textura babosa. Se movía tembloroso en mis manos. Me recosté de nuevo, rápido, con las piernas bien abiertas como te gustaba. La humedad la preparó mi cabeza en los cortos sueños que alcancé a tener. Sería un nuevo hábitat, más denso y ácido. Antes de bajarlo, lo miré a los ojos, perdidos; sus branquias rogaban por agua, sus labios se entreabrieron dejando ver sus dientes astillados, su aleta anal y su cola aún tenían voluntad de fugitivo. Debía hacerlo rápido, si se moría perdería la vibración de su vida. Lo recibieron mis labios y lo ubiqué de lado como mojarra en plato contra mi clítoris. Seguían sus branquias luchando contra la asfixia y sus aletas se deslizaban suaves y débiles hasta estremecerme. Me derramé aún más y lo introduje lento, su aleta dorsal me arañaba. En mi conducto se sentía grueso, desesperado, buscando otra pecera en donde caer y sobrevivir. La barriga se infló de embarazo de pez, vueltas, cosquilleo y aullidos burbujeantes, luego brazos escamosos, viscosidad debajo de la piel por la extremidad del antebrazo, puyón en el paso del codo, aleteo en el pecho subiendo por la garganta. Cerré las piernas y la boca para que no saliera jamás y al fin te entendí.
No podías haber sido más cruel, ¿verdad? Al menos agradezco que me dejaste antes de las vacaciones de fin de año, por lo menos así no tendría que dormir de nuevo en la misma habitación que tu prima… Si tuviera más fuerzas habría llamado a Consuelo para decirle que crió a un puerco incestuoso que seguro desde adolescente se excitaba con las tetas recién nacidas de su prima menor todas las vacaciones. Si así eras cada reunión familiar a la que me invitabas, no imagino el niño precoz y jadeante que eras cuando ella saltaba la soga o jugaba contigo policías y ladrones tantos años atrás; porque sí, me daba cuenta, cariño. Lamento no tener esas tetas paradas que flotaban entre el vaivén de tus embestidas, esas piernas largas de red entre las que te encontré apresado. Los espasmos con los que se zambullían en esa cama de colchón y madera vieja rechinante martillaban mi estómago, pero no podía dejar de mirar por ese fragmento de ventana desnuda, como si la cortina hubiera tenido piedad de mí en tu afán de esconderte con ella. La vocecita de tu madre, mientras caminábamos por el pueblo comprando lo del almuerzo para ese día, repitiendo que tú eras buen muchacho, que esperaba pronto el anillo, que de seguro te la pasabas ahorrando para darme la sorpresa, me escocía la nuca. Se me atornillaron los ojos al cristal. Te levantabas y el sudor escamado adornaba tu espalda mientras con tu mano le apretabas los cachetes y sus labios rojos anhelaban aire. Sentiste un pequeño remordimiento o tal vez solo era un ligero fastidio y te volteaste hacia la ventana, esa fue mi señal de exilio. Solo pido que a Sara no la cojas a golpes después, porque ella sí tiene todo lo que quieres para llenar tu hombría y ser campeón de un mundo lleno de muñecas inflables con un corazón acompasado.
Hace cinco meses me regalaste al animal en medio de un ataque psicótico que pudo haber terminado con mi cabeza llena de cortes infectados por el vidrio y el agua purulenta. Te dije que limpiaras su pecera, que le compraras comida porque la última vez lo había hecho yo y ni siquiera era mío. Me gritaste, me agarraste del pelo y estrellaste mi cabeza contra la mesa, a unos pocos centímetros del cristal. A pesar del golpe, todavía podía recordar cómo te ondeabas encima de ella, mientras me apretabas la boca repitiendo que tú me creías de todo menos chismosa. Cuando me soltaste, boqueé, asqueada de recordar el resplandor luminiscente de dos criaturas que se aparean. Esa noche dormí en el baño porque no pude salir de allí. Golpeabas la puerta diciendo que lo arreglaríamos juntos, que no debí decirte lo que tenías que hacer con tus cosas, que por eso la ira, que querías ponerme hielo en la herida, que me cuidarías. Al otro día, salí del baño y allí estabas con el desayuno, decorando con flores el romance de una pecera más pequeña, “perfecta para mi sala”. Dijiste: “Tú sí eres buena cuidándolo, te lo regalo como promesa para cuidar también lo nuestro”. Llegué con él a mi apartamento, le hice un lugar en el bifé y me quedé viendo un instante de reflejos: ojos inmensos, caras ingenuas, aliento titubeante, parpadeo de un ojo, dolor de cabeza.
Nos vi debajo de ese poste de luz que queda en la esquina de mi cuadra. Yo, tirada en la acera. Tú, parado arrastrándome del pelo. De nuevo las rodillas tensionadas, las costras estirándose. También mi apartamento se volvió sombrío, ni la franja de luz que se asomaba por la calle, me dio tregua. Lo único que alumbraba el lugar era ese pez. Los destellos ligeros de sus escamas interrumpieron mi patético congojo mientras me arrancaba las costras de las piernas. Su ser volcado y sin fuerzas no impedía el fastidio de su ojo penetrante y abisal. Profundo y ridículo a la vez, su pupila no emitía movimiento alguno de enfoque en otro punto. Éramos dos pupilas anudadas al vacío, burbujas diminutas de aliento solitario y aún así, seguía burlándose.
En fin, el pez. El pez porque ya para qué todo, ya para qué más. Ayer me comí al pez. Tal vez estuve parada frente a la pecera unos diez minutos mientras me ardía la pierna izquierda, mientras me chupaba la uña del pulgar con sabor a sangre. La boca se me aguaba con cada burbujita inútil, las muelas tenían ganas de destrozar y el dedo ya estaba medio dormido por la presión. No supe cuándo ni cómo mis manos estaban mojadas intentando meter su cuerpo resbaloso en mi boca. Luchaba convulsionado contra mi lengua y encías por la agresividad que lo sacó de su letargo. Lo mantuve diez segundos dentro, reposando su movimiento hasta que descansó, luego ubiqué una parte de su cuerpo entre mis muelas y explotó ante mis dientes. Su columna crujía y me chorreo un poco su sangre por el labio inferior. Sus aletas acariciaron mis mejillas y al deslizarse, sus espinas rasguñaron mi garganta.
El estómago lo recibió con un ardor intenso, la memoria de su cuerpo palpitante e incandescente me revolvió las tripas y el calor cavó un abismo nuevo, diferente. Sonreí. Sonreí como no lo había hecho en cuatro años y medio. Después de una hora acalambrada por estar de pie, caminé lento hasta el espejo de cuerpo completo. Al moverme, volví afuera de mi piel. El cristal reflejaba una cara incendiada, dientes manchados de rojo y un calzón blanco cundido de humedad. Apreté los muslos y me derramé de a pocos.