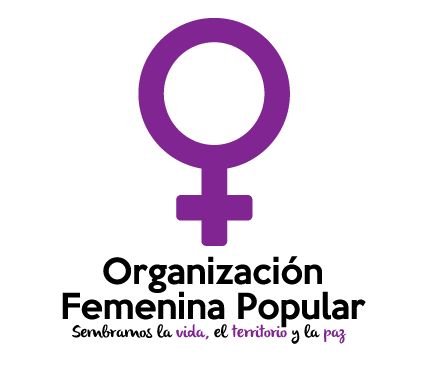Por: Mateo Caballero
Mi abuela decidió interrumpir la entrevista para calentar más tinto. Al volver, de los pocillos bebió ligeros sorbos y retomó:
—Papito, yo me enteré de la muerte de mi hermano Jaime pasado el mediodía cuando llegué a la casa, después de matricular a su papá en el Simón Rodríguez, uno de los mejores colegios públicos de esos años. Venía contenta. ¡Tan contenta por mi chinito! Que por un momento olvidé la frecuente ausencia de su abuelo en la casa. Creo que ese día hasta estaba cantando mientras servía el almuerzo. El timbre del teléfono sonó en toda la casa… ¡RIN-RIN! ¡RIN-RIN!… Era Lilia, mi cuñada. Estaba alterada, nunca la había escuchado de esa forma: “Olivita…Olivita… menos mal que me contesta ¡Mataron a Jaime mientras trabajaba! ¡Mataron a Jaimito! ¡Lo mataron!”.

Pálida, sin aire, sentí que me moría cuando terminó de hablar. Le tuve que colgar. Cabeza, brazos, piernas, todo me comenzó a temblar, papito. Por un momento pensé que era un sueño, un mal sueño. Me sentí pequeña, tan sola, estaba pálida como si yo fuera la muerta. Empecé a llamar a todos. El primero fue a su abuelo porque siempre andaban juntos, fue un gran amigo para mi hermano, pero en la fábrica me dijeron que no estaba… ¡Cómo raro!
Luego, llamé a la casa de mi mamá y nadie contestó. Intenté varias veces con la esperanza de que me sacaran de la angustia, pero no tuve suerte. En últimas, decidí llamar a la plaza y ahí me contestó doña Rosalbita que me dijo dónde estaban atendiendo a Jaime. En medio del desespero salí a la autopista a tomar un taxi de la mano con su tía Luz, que en ese año apenas tenía como 12 o 13 añitos; a Oscar y Luis Fernando los dejé con doña Nancy, una vecina que vivía acá a la vuelta de la casa.
Camino a la clínica, de mi cabeza no salía la imagen de Jaime sonriendo porque eso sí, desde que se había enteró que iba a ser papá por segunda vez, tan solo meses atrás, se la mantenía contento diciendo a los cuatro vientos que Dios lo había premiado con otra hija y que ahora iba a tener dos muñecas. Por ellas es que Jaime trabajaba todo el día en su busetica amarilla, porque no pensaba en otra cosa que en darle lo mejor a sus dos princesas. Y así murió… trabajando.
En las últimas palabras se le quebró la voz a mi abuela. Dejé de lado mi cuaderno de notas y pausé la grabadora del celular. La abracé. Poco a poco sus lágrimas fueron disminuyendo. Para calmarla fui por otra taza de café. Al volver, me preguntó: ¿Cuál es el motivo papito para que sumercé me pregunte todo esto de Jaime? Me senté a su lado, saqué mi celular y reproduje la transmisión del noticiero sobre el pasado 10 de septiembre.
—Abuela —le dije mientras reproducía el video—, hace dos días la policía nacional mató a 13 jóvenes en distintas partes de la ciudad a raíz de las manifestaciones que exigían una sentencia para los dos patrulleros que mataron a Javier Ordoñez
La sorpresa e indignación se reflejó en su rostro al escuchar mis palabras, sabía de lo que le estaba hablando. Siguió mirando el celular, sin decir nada. En una parte del video se podía ver la alocución del general de la policía Hoover Pinilla, quien sin el más mínimo de vergüenza confirmaba los muertos de las manifestaciones recientes, según datos de la unidad de investigación de la policía, como vándalos organizados: Estamos a la espera de confirmar una relación con el ELN. Apagué el celular.
—Abuela, ayer me reuní con tu hermano Eduardo y creemos que lo que le está pasando a estos muchachos fue lo que le pasó a Jaime…