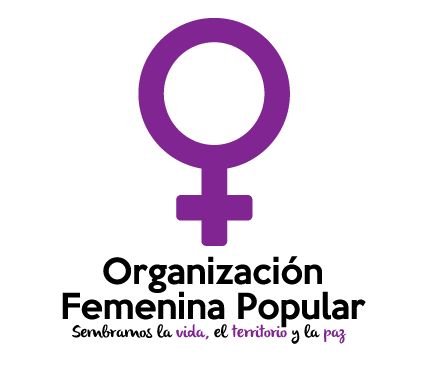Abuela Aura:
Te escribo porque el llanto no me da pa’ más. Hoy es un día incierto en medio de un mes convulso. Han pasado 22 años desde tu partida, pero a diario te imagino fumando junto a las ventanas del mundo mientras me pregunto qué podrías pensar de tal o cual vaina. Algunas veces te veo en los ojos de mamá y desde allí contemplo lo que fuiste mientras tu historia me abraza. Vos nunca me conociste y yo nunca te conocí, pero estás tan presente en mi pensamiento que de alguna forma andas cerca.
Hoy comienzo a escribirte estas cartas porque la vaina está jodida y necesito que me ayudes a entender desde tu infinito afecto todo esto. Dicen que los abuelos escuchan y que en sus manos hay respuestas, que no hay sino que sujetarlas mientras la herida presente en las palabras se dispersa poco a poco en lo vivido. Yo sé que fuiste vos quien le enseñó a mamá a ser tan fuerte, pero estoy seguro de que hay cosas que ella no podría soportar por el simple hecho de ir en contra del sentir con el que se concibe como madre. Abuela, te escribo porque desde hace unos años no he podido dejar de pensar en la historia que algún día me contaron, aquella en la que tus manos se escondieron angustiosamente en el delantal que llevabas puesto la mañana en que te enteraste de la muerte de tu hijo Ernesto. En la historia de tus manos siento la fragilidad con la que todo amor se precipita a ser dolor cuando es mediado por la presencia de lo incomprensible. Ni vos, ni mamá, ni ninguna otra madre espera darle entierro a su hijo, pero la realidad es que a diario las vidas culminan violentadas por la soledad en la que se desconocen los afectos.
¿En algún momento llegaste a imaginar lo que sucedería con Ernesto? Cuando lo sostuviste entre tus manos, después de que naciera de tu vientre, ¿te alcanzó el pensamiento para vislumbrar su muerte? Tengo la historia que me contaron mis tíos sobre Ernesto atravesada en tu recuerdo, la historia del anhelo familiar que nunca fue, ese rastro de dolor que dejó la sangre que se derramó en la zona de Urabá en los años ochenta, pero también tengo la historia aún inexistente de mi muerte atravesada por el llanto ahogado de mamá. En un país como Colombia es difícil no pensar en la muerte cuando se siente tan presente como el sol que te calienta con fogosidad la espalda. Ernesto murió a manos de los paramilitares por negarse a perpetuar la violencia de un conflicto, pero ¿qué será de mí, abuela, si yo también me niego a aceptar que algunos quieran llevarse por encima de su corazón a otros?
Por estos días miles de jóvenes hemos salido a las calles a manifestar nuestro inconformismo por una realidad con la que no nos sentimos tranquilos. Me extendería demasiado en esta carta si me detuviera a contarte algo sobre cada una de las cosas por las que nos sentimos indignados; muchas no son nuevas —de seguro vos las viviste en carne propia porque han estado siempre—, pero lo cierto es que a diario hemos estado en las calles, con el temor a morir en la frente, con los ojos abiertos y los puños al aire.
En uno de esos días (el primero de mayo para ser preciso), el país se enteró del asesinato de un joven de 19 años en la ciudad de tu vida: Ibagué. Disparos a quemarropa, efectuados por un policía, acabaron con la vida de Santiago Murillo, quien transitaba hacia su casa por la quinta. Esa misma noche, en un hospital cercano a lo sucedido, la madre de Santiago recibió la noticia en medio de un desgarrador grito: “¡Me lo mataron hoy, entonces que me maten porque me voy con mi hijo! ¡Me voy con mi hijo, me voy con mi hijo! ¡Es mi único hijo!”.
Al volver nuevamente al registro sonoro que quedó de aquel instante, se me hunden los ojos en la rabia y el dolor que no han dejado de estar presentes en la vulnerabilidad de lo sentido. Por eso te escribo, abuela, porque el llanto no me da pa’ más y porque en el grito de la madre de Santiago veo la angustia que debiste de sentir tras la muerte de tu hijo y el temor constante de mamá por no saber nunca qué será de mi existir.
Abuela, realmente espero que esta tierra a la que con dolor llamamos patria deje algún día de matarnos.
Abuela, ¿cómo puede ser que la vida valga nada?
Abuela, Ernesto no murió, lo asesinaron sin piedad.
Con amor a tu recuerdo y aferrándome a la vida,
Juan David Molina Rodríguez